JUDÍOS ESPAÑOLES EN LA EDAD MEDIA
LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ
EDICIONES RIALPMADRID 1980
CAPÍTULO X
La maduración de la Monarquía
Los judíos fueron, en gran parte, víctimas de un aparato cuya construcción habían contribuido: la Monarquía, objetivación del poder e identificación entre la comunidad de los súbditos, su soberanía, y la persona del rey, el soberano. Pero la presencia del pueblo de Israel en España y su legalidad se apoyaba en estructuras políticas propias del siglo XII, cuando un rey de Castilla podía titularse a sí mismo «emperador sobre las tres religiones». El poder del monarca, en aquel tiempo, era el de un detentador de la «potestas» que se le transmitía desde su antecesor; estaba en condiciones de contratar con comunidades ajenas a la de sus súbditos «naturales» aceptando la estancia en sus territorio mediante el pago de un canon y la sujección a determinadas condiciones. Los judíos eran, por tanto, como muchas veces hemos tenido ocasión de explicar, una propiedad real, fuente de ingresos.
Los primeros Trastámara, especialmente desde Juan I, pusieron en marcha un proceso de transformación de las instituciones a partir de un cambio radical: la identificación entre rey, reino, territorio y comunidad. Pero el signo fundamental de dicha comunidad, sin el cual dejaria de existir, es su religión, su ley, como expresan las Cortes. Al identificarse con ella, el monarca no es sino la culminación, cumbre y síntesis de la comunidad misma, a cuyo servicio se obliga inexorablemente. Fuera de la comunidad no hay soberano, pero fuera del cristianismo no hay comunidad. Esto es el «máximo» religioso, al que España se mantendrá fiel hasta el siglo XVIII e intentará imponerlo en Europa en un determinado momento. El luteranismo no aplicaba ningún principio distinto, pues afirmaba «cuius regio eius religio». Aunque disintieran profundamente, por razones éticas y de táctica, de los procedimientos recomendados por algunos bárbaros como el arcediano de Ecija, no dejaban de considerar como un bien la «solución final». En los años difíciles de principios del siglo XV algunos de los defensores de esta «solución final» apuntaron ya a la expulsión como un medio.
Las presiones ejercidas sobre la comunidad judía recogieron sólo los frutos de la injusticia: muchos de los conversos no eran otra cosa que malos judíos, disfrazados ahora de malos cristianos. Los eclesiásticos de nota comenzaron a asustarse ante una amenaza de cáncer que habían padecido antes las sinagogas; sólo que esta vez se atribuyó enteramente al judaísmo, el gran desconocido. Los políticos contemplaban otro aspecto del problema, las luchas entre los cristianos nuevos y los viejos que querían expulsar de sus oficios y cargos importantes a estos conversos. No olvidemos que en 1473 se reprodujeron escenas sangrientas, en torno a esta cuestión, que recordaban las de 1391.
El medio normal que la Iglesia poseía desde el siglo XIII para el tratamiento de las desviaciones era la Inquisición y a ella se acudió, según dijimos, en vida de Enrique IV. Fernando e Isabel, que poseían un afán de restauración y recomposición del orden a toda prueba, aplicaron en favor de las aljamas y de su conservación los recursos que la ley les brindaba. Se había vuelto, con ellos, a la distinción entre israelitas y judíos; esta distinción se nos impone de una manera esencial desde los documentos y mientras no la tengamos en cuenta nunca podremos llegar a entender la aparente contradicción de la política de los Reyes Católicos. Ellos querían que sus súbditos se convirtiesen, todos, a la práctica de la verdadera religión, los que se llamaban cristianos, los conversos, los judíos y los moros; todos, a fin de poseer súbditos de una sola y misma clase. Era el único medio de integrarlos en la comunidad española que estaban formando.
Pero esta política, que consiste en conservar a los israelitas y presionar sobre ellos para que abandonen el judaísmo, tropezó con un obstáculo. Los judíos ya no eran la minoría desconcertada, semidestruida y en declive, de finales de 1414. Todo lo contrario. Después de dos decenios de lucha, Abraham Bienveniste había conseguido rehacerla, en lo material y, lo que es más importante, en su espíritu. Para algunos conversos éste debió de constituir un ejemplo aleccionador y sorprendente: el barco que abandonaran durante el naufragio, desplegaba sus velas, mostraba sus virtudes y su fe, se abría nuevamente a la esperanza. Cuando la Inquisición -antigua o nueva- empieza a actuar se encuentra a cada paso con conversos que «judaízan»; por los procesos que conocemos, judaizar significa dos cosas: retorno a los rabinos y a la sinagoga o conservación de creencias no cristianas de origen averroísta. Sólo que los jueces no estaban para distingos: todo el peligro estaba en los judíos; si éstos no existiesen, difícilmente podrían los conversos «judaizar». Me parece que aciertan Kriegel y Beinart: es la Inquisición quien presiona para que los judíos se conviertan -quedando entonces bajo su poder- o se vayan. Pero insisto. La nueva Inquisición no es un órgano de la Iglesia sino de la Monarquía.



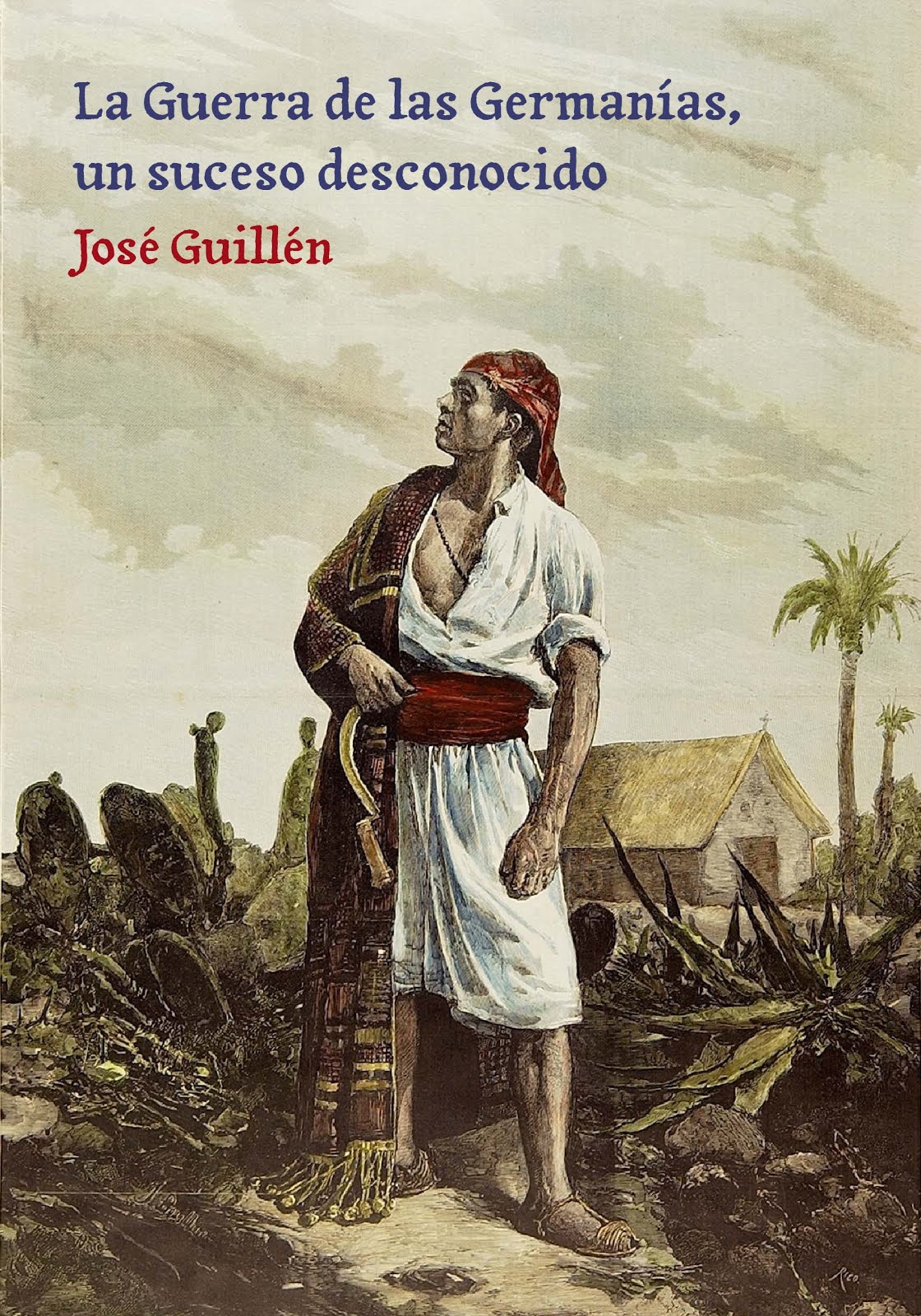


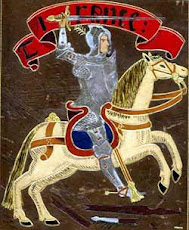





No hay comentarios:
Publicar un comentario